Lima, diciembre de 2024, 8(2), pp. 295-299
Ladislao Landa Vásquez (2022). Los Caminos de la Música. Géneros populares andinos en la segunda mitad del siglo XX. Lima y Foz de Iguazú: Yolanda Carlessi Ediciones
Julio César Mendívil Trelles
Universidad de Viena
Viena, Austria
![]() https://orcid.org/0000-0003-3872-3514
https://orcid.org/0000-0003-3872-3514
DOI
Los Caminos de la Música. Géneros populares andinos en la segunda mitad del siglo XX es el nombre del libro que pone en consideración el antropólogo y etnomusicólogo peruano Ladislao Landa y que reproduce, casi sin actualizaciones, su tesis de licenciatura en antropología, presentada el año 1992 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como tres artículos suyos sobre música andina peruana a finales del siglo xx y principios del siglo xxi, además de un anexo con las entrevistas que sirvieron de base para su tesis y que fueron realizadas por él, por la antropóloga Lucy Núñez Rebaza y el músico y comunicador social Isaac Vivanco en los años ochenta, en el marco de un proyecto de investigación dirigido por el compositor e investigador estadounidense John Cohen.
En la primera parte —a todas luces la parte más cohesionada del libro—, Landa recorre el derrotero seguido por el huayno en su proceso de conversión de género musical tradicional en uno popular en la urbe capitalina. Para ello revisa un material invalorable que abarca los registros de intérpretes de música folklórica realizados sucesivamente por instituciones estatales como la Sección de Folklore de la Casa de la Cultura, el Instituto Nacional de Cultura y la Escuela Nacional de Folklore y las entrevistas arriba mencionadas. Landa abre el texto discutiendo las categorías de folclor y música popular para concluir que, aunque las fronteras entre ambas son difusas, aún puede discernirse la primera de la segunda diferenciando prácticas rurales campesinas de otras mestizas-urbanas y mediatizadas. A partir de esta distinción el autor esboza una historia del huayno en el Perú del siglo xx que no deja de ser interesante y, por momentos, convincente al referirse a aspectos poco ventilados entre los cuales vale la pena destacar la injerencia del escritor peruano José María Arguedas en la conformación de un mercado musical andino, el rol de las disqueras —ya sean internacionales, medianas o pequeñas—, y la crisis de estas debido a la proliferación de vendedores ambulantes de copias ilegales en los años ochenta. La tesis concluye con un análisis de las estructuras musicales del huayno en cuanto género popular que persigue dos propósitos: mostrar las particularidades de los estilos regionales —que Landa erróneamente denomina escuelas— y el proceso de estandarización del huayno, que él relaciona con la diseminación de “marcos musicales”, es decir, de conjuntos con integrantes de diversa procedencia que hacían de músicos de sesión en estudios de grabación o peñas y que acompañaban a representantes de estilos regionales con un patrón uniformizado.
El tema de los artículos compilados en la segunda parte del libro es la transformación de la música andina desde mediados del siglo xx. El primer artículo “El charango y sus peripecias en el mundo andino” está dedicado al pequeño cordófono en el Perú y ventila de manera escueta —y un tanto desordenada— cuestiones relacionadas con su origen, su distribución geográfica, sus más destacados exponentes, los estilos de charango representativos del Perú —en especial el de Parinacochas, tierra del autor— y el proceso de patrimonialización del instrumento en dicho país. El segundo artículo “La influencia interandina”, como su nombre lo indica, aborda el tema del intercambio musical entre los países unidos por la cordillera, haciendo hincapié en la presencia —negativa para el autor— de la música boliviana en el cancionero peruano. Y finalmente, el tercer artículo “La amplificación de los instrumentos de cuerda y las transformaciones de la música popular andina”, como su nombre lo indica, se ocupa de la repercusión que tuvo la popularización de guitarras electroacústicas en la música andina.
A no dudarlo el mayor aporte de este libro radica en la primera parte, en la cual Landa da cuenta de procesos poco estudiados como las disputas entre los diferentes tipos de disqueras y los emprendimientos realizados por los artistas —organizar festivales, “polladas”, programas radiales, fundar sellos alternativos— para asegurarse un sitial en el mercado discográfico. Estos indiscutibles aportes se ven, desgraciadamente, ensombrecidos por algunas posiciones del autor que lo alejan de los discursos de la etnomusicología reciente. Así, Landa evidencia una nostalgia por una supuesta autenticidad que, hoy lo sabemos, no es sino una quimera. Como consecuencia de ello, todos los cambios ocurridos en la música de los Andes serán valorados por él desde un prejuicio frente a la transformación, la cual considera siempre negativa: “el hecho mismo de preparar una pieza musical para una sala de grabación —escribe—, adecuar el tiempo de grabación de tres minutos en promedio en cada canción, trastocará la autenticidad de una pieza tradicional, si es que se observa desde la perspectiva de un etnomusicólogo que pretende hallar fuentes adecuadas” (2022, p. 52). Aquí la distancia frente al objeto de estudio cede ante los prejuicios, una actitud inesperada incluso para la etnomusicología de los años noventa.
Por desgracia se está volviendo tradición en el Perú resaltar la propia investigación desconociendo la ajena. Landa no es una excepción. Siguiendo tal estrategia, sostiene que los estudios sobre música andina han centrado esfuerzos en el estudio de sus contornos sociales en desmedro del análisis de su estructura interna. Dice: “considero que existe excesivo sociologismo en los musicólogos (sobre todo en el ámbito donde planteo estas ideas, en el wayno [sic] y la música andina) y poco abordan estas interioridades” (p. 87). Si bien en la introducción Landa advierte que no ha actualizado su investigación, lo que disculpa en parte que no cite trabajos posteriores a 1992 como los de Arce (2006), Bellenger (2007), Ferrier (2004, 2010, 2012), Tucker (2013) y los míos propios (Mendívil 2004, 2014), nada justifica la omisión de aportes hoy canónicos como los realizados por investigadores que lo precedieron como los D’Harcourt (1920, 1922, 1925, 1959), Roel Pineda (1990 [1949]), Villarreal Vara (1957), Valencia (1983, 1989), den Otter (1985), Romero (1988 [1985]) o Vásquez y Vergara (1990). Por lo demás, tengo que decirlo, el análisis musical emprendido por Landa, que no posee formación en teoría musical occidental, es bastante superficial y no pasa de reconocer frases en las estrofas o diferenciar secciones en las canciones —estrofas o codos— y descuida por completo otras categorías como el ámbito, los motivos rítmicos y melódicos, el fraseo, las escalas utilizadas o la armonía.
Pero es en la segunda parte del libro donde encuentro mayores problemas, sobre todo debido a los prejuicios desde los cuales escribe Landa. En el acápite dedicado a la influencia boliviana en el Perú, dice:
A propósito de las diferencias entre lo mestizo y criollo en la música de Bolivia y Perú, creo que vale la pena señalar que: lo criollo peruano se percibe como no contaminado y cuidando su pureza frente a lo andino, su nostalgia por lo colonial es evidente; en cambio en Bolivia lo criollo (representado principalmente por la guitarra) es a la vez mestizo y no tiene mucho temor a lo andino, aunque también parece tener nostalgias, pero es mucho menos. (p. 149)
Landa parece desconocer tanto las grandes tradiciones mestizas bolivianas —piénsese en el charango calampeado cochabambino, por ejemplo— como que el huayno mestizo peruano que él denomina “no contaminado” también es el producto de influjos externos o mediáticos que van desde la influencia colonial europea, pasando por la música ranchera mexicana, hasta los boleros de grupos como Los Panchos o Los Tres Reyes. De este modo, sus reparos frente a una presencia boliviana en el cancionero peruano terminan desvelándose como preconceptos contra una música considerada nociva por ser comercial y sin ningún valor cultural, una posición bastante inusual en la etnomusicología de la posguerra.
En el texto que cierra el libro Landa arremete contra los sistemas de captación de sonido eléctricos. Según él, estos no estarían diseñados para la música andina, sobre todo, porque condicionarían el gusto no desde la perspectiva del músico o del oyente, sino desde aquella de quien controla el sonido. Por consiguiente, lamenta la popularización del bajo y de las guitarras electroacústicas en la música popular andina. Dice:
Los luthiers ahora tienen que hacer agujeros […] en los instrumentos acústicos para introducir estos aparatos. Con sinceridad, yo me siento apenado cuando prácticamente destruyen un instrumento al hacerle agujeros para instalar un control de sonidos y un plug. Supongo que un instrumento acústico es fruto de siglos de experimentación técnica, pero en un par de minutos se realizan agujeros en maderas carísimas, solo para instalar los captadores […] Nunca estuve satisfecho con estos sistemas pues considero que distorsionan la belleza de un instrumento que el oído humano puede distinguir y disfrutar. (p. 157)
Sería faltar a la verdad negar que los sistemas de amplificación han cambiado las técnicas de ejecución de la guitarra andina. Y, sin embargo, vale preguntarse: ¿no fue ese también el caso cuando se comenzó a incluir más trastes en el diapasón o cuando se masificaron las cuerdas de nylon o los clavijeros de metal? ¿no es la amplificación del sonido igualmente el fruto de siglos de experimentación técnica? El discurso de Landa deviene prejuicioso e idealiza el pasado, el cual se considera natural, sin advertir que este también es el producto de procesos tecnológicos y sociales históricamente situados. Por lo demás, es necesario decir que su crítica ha perdido toda vigencia, una vez que los sistemas de amplificación han mejorado ostensiblemente en las dos últimas décadas, lo que permite a los músicos mantener técnicas de ejecución propias de la guitarra acústica.
No quiero dejar de verter algunas líneas sobre el apéndice. Como sostiene Helen Myers, citando a E. C. Hughes, nuestros datos deben ser fructuosos para las ciencias, pero no perjudiciales para nuestros informantes (Myers, 1992, p. 23). En ese sentido, el trabajo etnomusicológico implica un posicionamiento ético que Landa parece no compartir. La publicación de entrevistas realizadas por personas fallecidas sin esclarecer explícitamente las autorizaciones correspondientes es una práctica, por decir lo menos, problemática y no obedece a los estándares propios de la disciplina, mucho menos cuando dichas entrevistas no pasan por un filtro y se reproduce, sin un criterio de protección a los entrevistados o aludidos, expresiones cuestionables y discriminatorias.
Quiero finalmente decir que la edición del libro es bastante descuidada, sobre todo en la ortografía y la puntuación. Conceptos, nombres de meses, de instrumentos o sustantivos comunes aparecen escritos con mayúsculas, un problema que se evidencia incluso en el título del libro. La puntuación en la transcripción de las entrevistas también deja mucho qué desear, lo que hace muy difícil su lectura. Del mismo modo hubiese sido provechoso un mejor cuidado en la confección de la bibliografía, la cual no contiene muchas de las obras citadas. Sin embargo, y pese a estos bemoles, Los Caminos de la Música. Géneros populares andinos en la segunda mitad del siglo xx no deja de ser un libro que aporta al estudio del huayno peruano al introducir nuevas perspectivas y novedosas fuentes para pensar el desarrollo del popular género peruano.
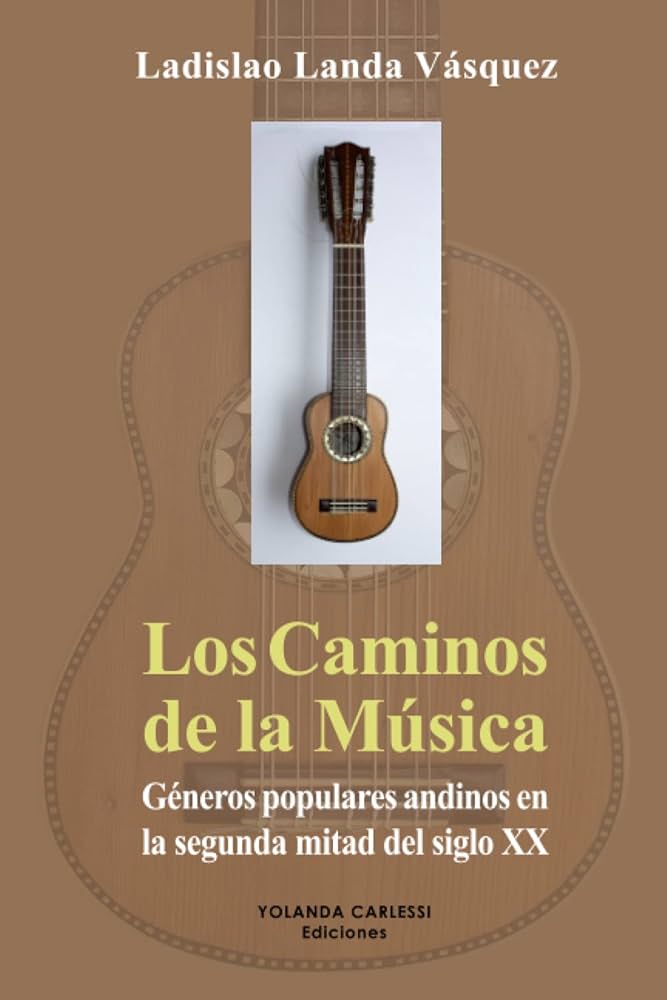
Referencias
Myers, H. (Ed.) (1992). Fieldwork. En Ethnomusicology. An introduction. pp. 21-49. New York, W.W. Norton.