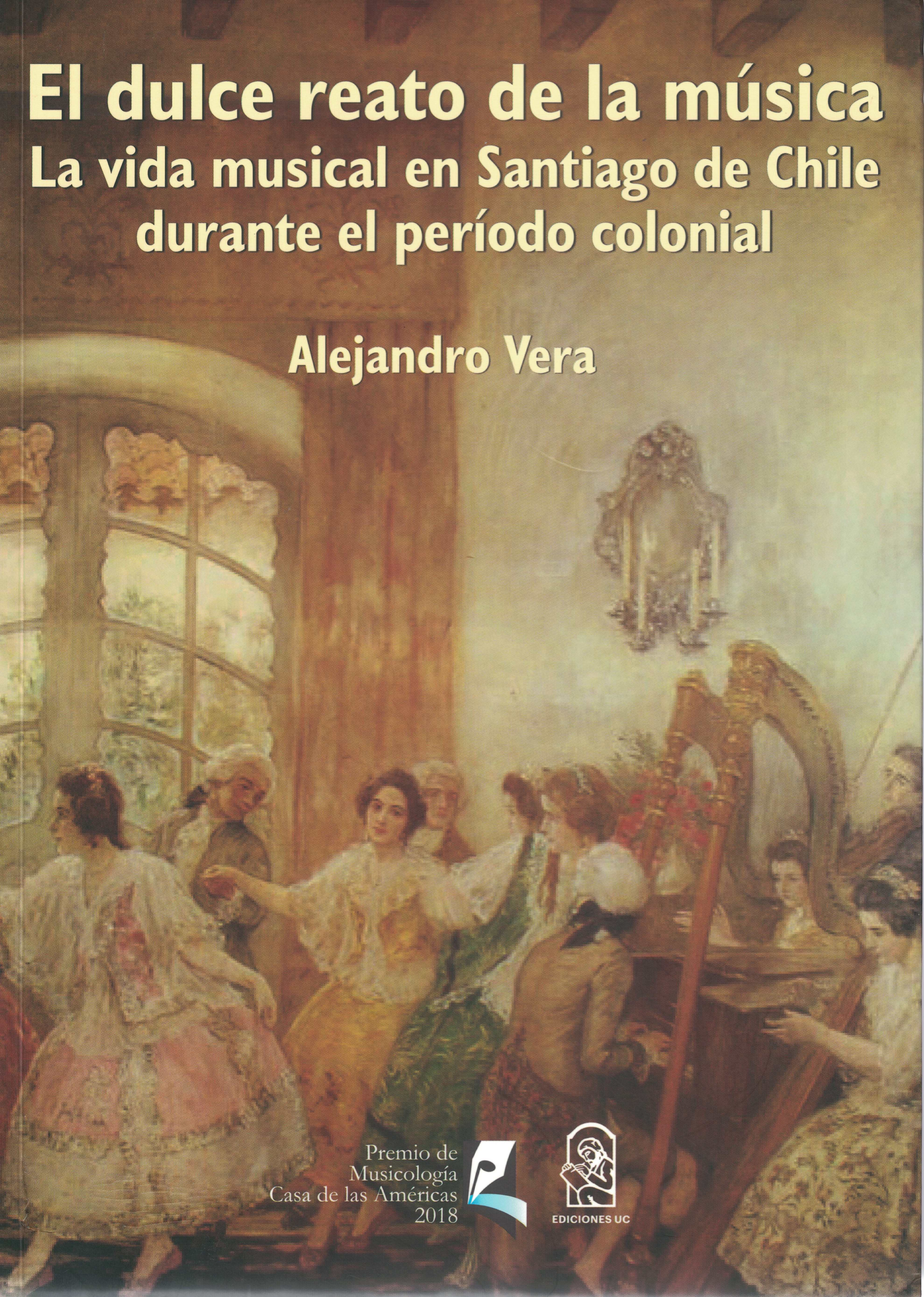Lima, junio de 2024, 8(1), pp. 305-313
Alejandro Vera (2018). El dulce reato de la música. La vida musical en Santiago de Chile durante el periodo colonial. Fondo editorial Casa de las Américas, Ediciones Universidad Católica de Chile
Aurelio Tello Malpartida
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
![]() https://orcid.org/0000-0002-7974-7101
https://orcid.org/0000-0002-7974-7101
Entre los trabajos premiados en el concurso de musicología de la Casa de las Américas de Cuba, el que obtuvo la máxima distinción en el 2018 es el que elaboró el musicólogo Alejandro Vera, uno de nuestros distinguidos investigadores latinoamericanos, y autor de relevantes contribuciones al conocimiento de la música del periodo virreinal. El dulce reato de la música. La vida musical en Santiago de Chile durante el periodo colonial aborda desde una amplia mirada, los aconteceres de una de las ciudades con mayor vida musical durante los siglos XVII y XVIII.
La extensa Introducción sirve de puerta de entrada al universo que nos presenta Alejandro Vera. Traza allí el necesario estado de la cuestión –donde son revisitados autores clave como Zapiola, Pereira Salas y Claro Valdés a los que suma aportes de Víctor Rondón, Guillermo Marchant, Laura Fahrenkrog, David Andrés, Gonzalo Martínez, José Miguel Ramos y sus propios trabajos–; una aproximación al espacio geográfico –es decir, una descripción de la ciudad colonial, sus pobladores, su hábitat, sus espacios religiosos y su condición de ciudad periférica–; las relaciones entre Santiago y Lima –con repercusiones como la circulación de música, músicos, instrumentos y libros–; unas palabras sobre el potencial del libro; una descripción de la naturaleza de las fuentes: documentos históricos y fuentes musicales; y un apartado que sincera las “limitaciones de este trabajo”, que se desprende de la disponibilidad de fuentes, del acceso a ellas, del no siempre deseable peso que debería tener el análisis musical –sin el cual no hay musicología– y del grado de incertidumbre que ofrece todo trabajo que debe llenar vacíos de información cubiertos por afirmaciones conjeturales.
En los siguientes capítulos, los espacios donde se hizo música religiosa merecen sendas referencias. El capítulo 1 se refiere a la catedral de Santiago; el 2, a los conventos, quedando comprendidos aquí los de monjas, los de frailes y los colegios religiosos; el 3 pone la mirada en el ámbito privado y el comercio musical; el 4 en las fiestas y espectáculos y el capítulo 5 en las músicas y músicos del Santiago colonial. Desglosando los capítulos, Alejandro Vera hace entrega de una copiosa información recogida en números archivos de Chile, Perú y España, fruto de haberse apoyado en fuentes de variado calibre, procedentes de archivos catedralicios, conventuales, históricos, de escribanías, de contadurías, notariales, testamentarios, de partituras –para hablar de fuentes de primera mano– y en una copiosa bibliografía que, en sí misma, constituye un corpus de referencias útil para quien tenga interés en la investigación de la música colonial chilena, latinoamericana o hispanoamericana.
La catedral de Santiago es revisada en tres grandes momentos: los siglos XVI, XVII y XVIII, muy diferentes entre sí. Fue notoria la dificultad de conformar una capilla musical y mantener una sostenida vida artística a lo largo del siglo XVI, por la escasa formación musical de los clérigos. Tampoco el siglo XVII parece haber sido promisorio para el desarrollo de una actividad que con la música le diera esplendor a la liturgia y sólo tras la reforma del obispo Alejo Fernando de Rojas se logró consolidar una capilla de músicos de acuerdo a los estándares que se daban en catedrales de otras ciudades, americanas o peninsulares, que sacó a la catedral santiaguina de “la indecencia” en que ocurrían los actos musicales. El primer templo chileno llegaría entonces a contar con un maestro de capilla, once músicos, cuatro seises y dos monacillos. Aplicando reajustes a los pagos y dictando disposiciones para el buen cumplimiento de la capilla de músicos, la catedral vio florecer su vida musical con un pequeño conjunto de cantores, seises e instrumentistas a lo largo del siglo XVIII. Sólo a partir de 1788 se alcanzaría a conformar una plantilla semejante a las de otros centros catedralicios, con repercusiones tanto en la estructura de la capilla como en la música que se interpretaba. Una figura sería decisiva a finales del siglo: la de José de Campderrós que ocupó el magisterio –maestría, dice Vera– de capilla entre 1793 y 1811. A este periodo, el autor le dedica amplias páginas explicando el papel de los instrumentos y el de los cantores, de paso que analiza algunas obras del músico catalán. De aquí se desprende el estudio de temas que han venido siendo estudiados en los años recientes: el de las copias de música y el de su circulación y con ellos, el de la estrecha relación entre las catedrales de Lima y Santiago. Este es un aspecto relevante del libro porque la concordancia de manuscritos entre catedrales no ha sido estudiada con prolijidad y casi no se sabe del papel de los copistas que proveían de material a los cantores y ministriles. Robert Snow y Omar Morales Abril han tocado el punto en relación a la labor que cumplió Gaspar Fernández como punctator de libros de coro conservados en Guatemala y Puebla. Piotr Nawrot y Ana Luisa Arce han abordado la tradición familiar de los copistas en San Ignacio de Moxos, pero no hay mucho más que sepamos de quiénes hacían el dibujo musical para uso en las capillas catedralicias, conventuales o parroquiales.
Al abordar el repertorio que se cantaba en la liturgia, Vera hace referencia a un tipo de canto que rebasa la vieja noción que teníamos de haberse empleado el canto llano (la monodia gregoriana o toledana) y el canto de órgano (la polifonía renacentista). Le llama el canto «en tono», un concepto que deriva del tratado de Cerone, consistente en “cantar las oraciones, profecías, epístolas, evangelios y otras cosas sin libro puntado…”, es decir, en la aplicación de los tonos salmódicos a textos que usualmente no tienen o no se dicen con música. Y por supuesto dedica abundantes páginas al repertorio polifónico, discutiendo algunos pertinentes puntos en torno a listados, descripciones y catalogaciones anteriores a su trabajo que abordaron el archivo de partituras de la catedral de Santiago. De una parte, la polifonía latina, la de la liturgia; de otra, la polifonía en romance que se manifiesta en el trisagio y el villancico. Los musicólogos no han puesto mayor atención al trisagio, un himno que se cantaba en homenaje a la Santísima Trinidad, parece que de incorporación tardía al ritual sacro y con la particularidad de cantarse en español y no en latín. En cambio, el villancico es uno de los géneros más estudiados y cada vez se incorporan conocimientos nuevos que coadyuvan a un mejor entendimiento de su función, sus perfiles literarios, su circulación, su uso en el Oficio Divino, su alcance social, etcétera, que Vera ejemplifica con obras compuestas por maestros de capilla, Campederrós en Chile y Antonio Ripa en España, pero presente en numerosos acervos hispanoamericanos.
El capítulo 2 está referido a los conventos como espacios no subsidiarios de la catedral, sino como centros con vida musical propia que, incluso, podía superar al de las capillas catedralicias. La música conventual constituye una de las aspectos nodales del trabajo de Vera, ya que explica con mucha información obtenida de fuentes de primera mano como era esa práctica musical: organización, conformación de capillas, repertorio, ocasiones para hacer música, interpretación, cambios estéticos y estilísticos, etcétera. El autor detiene su mirada de forma separada en los conventos femeninos y en los masculinos, con la aclaración de que el mundo monástico de los frailes no tenía grandes diferencias con el que cultivaba la orden jesuita –que no era conventual–, gestora de una empresa misional de grandes alcances. Espacios como el monasterio de La Victoria o los conventos de La Merced y San Francisco proporcionan elocuentes evidencias del cultivo de la música en sus claustros. Con los conventos, son estudiados los colegios de religiosos, lugares donde la formación musical estaba integrada a la educación general que recibían los colegiales, como lo revela la práctica establecida en el colegio franciscano de San Diego de Alcalá. Este apartado del libro, de muy rico contenido, es altamente revelador de todo lo que representó en el orden musical del virreinato la existencia de la vida conventual y, en la medida que Vera establece relaciones con conventos de otras áreas geográficas –España o la Nueva España–, abre un campo de estudio que merece ser tenido en cuenta en futuros proyectos de investigación.
El capítulo 3 va dedicado a la música profana cuyo principal espacio de desarrollo era el de los ámbitos privados o domésticos. El autor propone que al estudiar la música en la sociedad colonial hay que considerar no sólo la existencia de los objetos con los cuales se hacía la música, sino su uso y significado. Para entender cómo se desenvolvió el arte musical en los siglos virreinales, el autor aborda el rol de la música en España y en sus colonias, viendo en éstas un reflejo de los que ocurría en la metrópoli. Ya desde el siglo XVI se nota la presencia de la vihuela y un poco más tarde de las guitarras de cinco y seis órdenes, cuyo uso se extendería hasta las postrimerías de la colonia. Una tabla da cuenta de que personas con rango militar eran propietarios de guitarras o vihuelas y eventualmente de arpas, lo que no significaba que las usaran sólo gente de estratos sociales altos o medios, ya que diversos documentos revelan su presencia también en sectores populares. Con la guitarra coexistían instrumentos afines como la bandola y la bandurria y todo hace pensar que serían instrumentos de acompañamiento al canto. Por su parte, el arpa tuvo un uso no sólo civil, sino también religioso al estar ligado a la práctica musical catedralicia o conventual, para acompañar los villancicos, e interpretado indistintamente por mujeres y hombres. Además, su uso en los ambientes domésticos representó un signo de distinción social. Un apartado ad hoc lo ocupan los instrumentos de teclado. Aquí se refiere la presencia en Chile de claves, clavicordios, monacordios, espinetas e, incluso, el tardío pianoforte y un exótico clavepiano, además del órgano que fuera llevado de Lima a Santiago en los albores del siglo xix. Y no de teclado, pero sí de cuerda pulsada, el salterio tuvo alguna importancia pequeña, acaso un caprichoso encargo de una aficionada de La Serena hacia 1785.
Una docena de ejemplares de violines dicen con elocuencia de la aceptación que tuvieron en Santiago los modernos instrumentos de arco a lo largo del siglo XVIII. Antes, en la centuria anterior, se habrían empleado rabeles, aunque no sobreviva el repertorio que se cultivó con ellos. Los instrumentos de viento, asimismo, ocuparon un lugar en la vida musical chilena, asociada a veces a asuntos militares, ceremoniales de tipo civil y eventualmente, religiosos. Como es previsible, también ocurrieron las combinaciones instrumentales y se dio el caso de propietarios que eran dueños de varios instrumentos.
En relación con la bibliografía musical, los datos proceden de fines del siglo XVIII y comienzos del xix y revelan que textos de autores como Benito Bails, Pablo Minguet, Antonio Roel o Antonio Soler figuraban en manos de particulares. A través de esta bibliografía se introducían novedosas ideas teóricas en Chile como las que contiene la Llave de la modulación de Soler. El musicólogo que aborda este punto, pone en evidencia el conocimiento que tiene de los tratados teóricos y que contribuyen a precisar el grado de dominio que se tenía de aspectos como el sistema tonal, la afinación, las formas danzables.
El comercio y la circulación musical es un apartado que da cuenta de la cantidad de objetos musicales (cascabeles, cuerdas, instrumentos) que circulaban en Santiago hacia el siglo XVII, un aspecto poco tratado en investigaciones realizadas en otras áreas del continente. La circulación de mercadería musical se extendió al siglo XVIII, muy vinculada al papel que ejercían el puerto de Cádiz como punto importador y el de El Callao como punto de conexión con Chile. El autor ha revisado una extensa documentación de la que se desprenden informaciones sobre importación de bienes que llegaban a Santiago, incluyendo elementos musicales.
En un trabajo de corte moderno no podía estar ausente una mirada al papel de las mujeres en la vida musical santiaguera. Aunque un tanto breve, su contenido abre perspectivas que serán ampliadas en futuros proyectos de investigación: La vida conventual, la profesión de monjas con exención del pago de dote, las instrumentistas que animaban tertulias, la tenencia de instrumentos. Ligado a este punto está el papel del entorno familiar que alentaba el cultivo de la música. Vera estudia el caso de familias de élite, lo que no quiere decir que familias de menor capacidad económica no alentara a sus miembros a cultivar el arte musical, sino que no hay suficientes huellas documentales que lo confirmen.
La última parte de este capítulo tiene que ver con el repertorio, los géneros y los estilos cultivados a lo largo de los siglos coloniales. El autor, a la luz de ciertos testimonios, confronta la práctica de acompañar de oído o en forma escrita en el mundo cotidiano. De otra parte, el cultivo del estilo punteado parece haber tenido un amplio cultivo. En los siglos XVI y XVII se conocieron en Chile los libros de vihuela o guitarra de Fuenllana, Daza, Narváez, Milán y Valderrábano. Y junto a ellos, las obras para órgano de Cabezón que podían tocarse en arpa y vihuela. En Santiago se conoció el muy importante libro Cifras selectas de guitarra de Santiago de Murcia, una colección de danzas en boga como las pavanas o los minuetos, un libro hermano del Resumen para acompañar la parte del mismo autor conocido en Madrid en 1714 y luego en México.
Chile no escapó al cultivo de canciones populares, unas canciones monódicas que se conocieron desde el siglo XVI, de fuerte raigambre oral, pero también hubo canciones de tradición escrita, conocidas como tonos, más bien cultivada en las iglesias antes que en las casas. La ópera no fue ajena, como lo demuestran unas seis arias de David Pérez, el conocido compositor italiano cuya obra se conoció largamente en los territorios hispanos. En el campo de la música instrumental, un ejemplar convincente es el Libro sexto de María Antonia Palacios (una esclava tecladista, según Guillermo Marchant; dudosa identificación, según Vera), una antología manuscrita de piezas para teclado, probablemente copiada en España y traída a Santiago, para uso particular de la familia Palacios, hacia 1800. Que la factura del libro tenga origen peninsular lo sugiere la presencia en el cuaderno de compositores hispánicos como Juan Capistrano Coley, Juan de Lambida y Diego Llorente, pero también hay obras de compositores célebres del clasicismo como Franz Joseph Haydn e Ignaz Pleyel. Vera analiza con perspicacia el libro de tecla, refuta algunas hipótesis de quien halló el documento en un archivo franciscano, Guillermo Marchant, y propone nuevas consideraciones a partir de nuevas miradas al contenido del libro.
Otro rubro que toca Vera en su estudio es el de las danzas, unas para bailar y otras para sólo tañer, muy documentadas en los años finales del periodo virreinal. Entre las más difundidas están las contradanzas y los minuetos y algunas otras como el pasapié, el fandango, las jácaras, las marionas y el villano.
El universo público, como ámbito opuesto al privado, es el centro del capítulo 4. Una somera revisión de las festividades públicas abre la oportunidad para entender el sentido con que se celebraban, qué representaban y en qué medida eran expresiones de poder y de control social, los mismo si eran laicas que religiosas. La celebración de la Navidad resulta un motivo de fuerza para analizar los comportamientos sociales de los diferentes grupos humanos, la repercusión que tenía en los espacios domésticos, el repertorio que se usaba y al abordar el caso del villancico Hermoso imán mío en un amplio acercamiento analítico, le sirve al autor para hacer una extensa disquisición sobre los conceptos que sustentan la práctica musicológica tal como la plantea Joseph Kerman en su ya clásico Contemplating music y abrir un largo paréntesis sobre problemas que enfrentan las disciplinas musicológica y etnomusicológica y que sirven de justificación para estudiar el villancico Hermoso imán mío en los términos que el propio Vera lo plantea. Y si el nacimiento de Cristo, una fiesta más bien alegórica, se celebraba con despliegue de música y canto, también los nacimientos reales que ocurrían en la familia del rey de España eran motivo para grandes celebraciones para las cuales se componían piezas que remarcaban la importancia del suceso.
Una fiesta que requería un despliegue de recursos eran las proclamaciones reales, que en Santiago se realizaron cada vez que un rey nuevo fue coronado, desde Felipe ii en 1558 hasta Carlos iv en 1789. Esta fiesta involucraba música ceremonial, representaciones teatrales, espectáculos como las corridas de toros y noches de carros o mojigangas. Del mismo modo, la recepción y despedida de autoridades era motivo de festejos y se daban igualmente para funcionarios civiles (gobernadores) que religiosos (obispos).
Vera aborda los diversos géneros teatrales que, originados en España, llegaron al Nuevo Mundo, desde la comedia nueva de inicios del siglo XVII a la zarzuela de fines del Siglo de Oro, pasando por los sainetes, los entremeses, las comedias, las loas, las tonadillas e incluso el auto sacramental. Afirma que Santiago no contó propiamente con teatros, coliseos o corrales donde hacer las representaciones. A lo largo del siglo XVIII se harían varios intentos de establecer espacios escénicos, que solo alcanzarían su propósito ya entrado el siglo xix, poco antes de los movimientos independentistas. No faltaban espacios alternativos: colegios, conventos, casas domésticas. El doctor Vera llena varias páginas con referencias a obras y autores que dieron vida al teatro en Santiago. Cobra notoriedad la zarzuela Destinos vencen finezas del peruano Lorenzo de las Llamosas con música de Juan de Navas, salida de la imprenta de José de Torres en Madrid y representada en esa ciudad en 1698. Un ejemplar sobrevive en Chile y bien podría haber sido representada en algún espacio escénico de Santiago. Vera le dedica un buen número de páginas a describirla, analizarla y dar pormenores de ella.
Al hablar de las catedrales y conventos, las fiestas religiosas fueron vistas como actividades intrínsecas a estos recintos. Pero el autor concede un amplio espacio para hablar de las fiestas en su carácter de espectáculo y por la proyección que tenía en el espacio público. Aquí se habla de los tipos de misas –cantadas o rezadas– que escuchaba la feligresía, de los estímulos sonoros como el de las campanas de las iglesias, de certámenes poéticos que incluían sonidos musicales, de entretenimientos como los juegos de cañas, hechos que tuvieron lugar durante la beatificación de san Francisco Solano. Por otra parte, la visibilidad social que alcanzaron las capellanías, por ser las que financiaban los actos públicos, fue notable. Algunas financiaban la música en las catedrales o en los conventos. Como complemento del papel que cumplían las capellanías, participaban individuos laicos de buenos recursos económicos formando cofradías o fundaciones, ayudando a cubrir los gastos de fiestas, ceremonias, entierros y actividades de diverso cuño.
Con una visión más amplia, el musicólogo chileno extiende su campo de estudio a los espacios alejados de la urbe, de carácter rural, donde ocurrían hechos musicales fincados en la tradición oral, con escasas huellas escritas, pero cuya existencia se deduce de prohibiciones, normas o disposiciones que establecían usos y costumbres ajustados a principios morales o religiosos, ya sea que se trataba de cantos –honestos o deshonestos–, bailes –teñidos de espíritu lascivo– o representaciones –religiosas o profanas–, que tenían lugar a lo largo del año por diferentes motivos. Parte de esta música rural lo constituía la que se usaba en las parroquias e iglesias, realizada al margen de los cánones oficiales de la liturgia, como acompañar la misa no con órgano, sino con guitarra.
Los indígenas mapuches (y los afrodescendientes) tenían sus propias músicas como herencia de antiguas tradiciones y costumbres. Tocaban sus propios instrumentos: zampoñas, panderos, pífanos, clarines y uno que recibía el curioso nombre de “pivilca”. Participaban en fiestas religiosas como Corpus Christi y la Concepción. Asimismo, habían conjuntos de mulatos que integraban comparsas de baile, participantes de procesiones como las de Corpus o en proclamaciones reales como ocurrió cuando tuvo lugar la de Carlos iv. Indios y negros aprendían la música de los conquistadores, sostiene Vera, como un vehículo para ascender socialmente.
En este libro se dedica un apartado a la música fúnebre, dada la cantidad de fuentes que señalan su uso en los velorios y entierros y el autor encuentra que el uso del canto polifónico o canto de órgano tenía connotaciones de orden social en tanto revelaba la jerarquía de quienes pedían su uso. En el siglo XVII, la ejecución de música polifónica en los entierros se pactaba de manera privada entre deudos y músicos, pero para el siglo XVIII se fijaron aranceles, de acuerdo con los cuales se contrataba a las capillas musicales. Mucho del ceremonial fúnebre se ceñía a la preceptiva establecida por la iglesia para el Oficio Divino, sobre el de Maitines. En la catedral de Santiago sobreviven manuscritos con el repertorio que solía interpretarse en los servicios fúnebres, sobre todo el de las secciones que se hacían en polifonía. Este repertorio se empleaba, además, en entierros extraordinarios como las exequias reales o las de familiares del monarca o las de alguna autoridad local, en el caso de Chile, el gobernador. En este rubro se incluían las exequias de obispos y ciertas efemérides de prelados, en las que había abundante música.
El último capítulo, el 5, está dedicado a hablar de música y músicos en el Santiago colonial. Se trata de estudiar el desenvolvimiento de los músicos profesionales, aunque el autor mete en este saco a los músicos catedralicios, que efectivamente eran profesionales ya que trabajan de forma asalariada, y a los frailes y monjes, quienes no sabemos que cobraran por asistir al coro dado que la actividad musical formaba parte indesligable de su vida conventual. Vera enmarca el ejercicio musical en una asimetría institucional: hay mayor información de músicos que ejercían en la catedral que en lugares laicos (teatros o corrales de comedias) así como en templos e iglesias más que en los conventos; hay muchos más datos de hombres que de mujeres; está mejor documentado el siglo XVIII que los anteriores; es más fácil hallar información sobre españoles o criollos que sobre indígenas o negros. En este capítulo predomina el análisis histórico y el estudio de documentos de archivo por encima del de las partituras y el análisis musical. Joseph de Campderrós es el único compositor al que se le dedica un espacio propio para estudiar su obra. Algunas páginas del libro se llenan con alusiones a los músicos indígenas y a los afrodescendientes. Personajes como el “indio don Juan” o Manuel Machado y Gaspar Bartolomé Domínguez, “indios cuscos” estos últimos, alcanzaron otro estatus al insertarse, a través de su práctica profesional, en el medio musical eclesiástico. En cuanto a los músicos negros, no tenían el estatus de los indios, pero cumplieron con algunos roles como tocadores de atambor o clarineros o trompeteros. Diversos documentos –testamentos, inventarios de bienes, contratos– dan noticia de negros que tocaban instrumentos de cuerda –violines, violonchelos, – y que alcanzaron a integrar algunas capillas musicales, aunque de manera preferente tocaran para sus amos.
En el apartado “Los músicos de la catedral” se explaya en la vida musical catedralicia a lo largo del siglo XVIII y en él ocupan amplio espacio los maestros de capilla, empezando por Santiago Rojas, siguiendo con Francisco Antonio Silva y alcanzando al magisterio de José de Campderrós. Lo central de este apartado es la suma de aclaraciones históricas y precisiones técnicas que plantea Vera con relación a la historia “oficial” que se había construido desde textos canónicos como los de Eugenio Pereira Salas y Samuel Claro Valdés, principalmente en relación a la figura de Campderrós a quien se había tenido como el músico de mayor relieve en el Chile colonial. Vera explica ese papel relevante desde el análisis musical de dos obras: la Misa a 3 en do mayor y una Lamentación 2.ª para el jueves santo, lo que le posibilita aclarar que el escaso uso de la modulación en las obras de Campderrós no obedece a ignorancia de la teoría musical, sino a seguir la preceptiva de composición planteada por un teórico anacrónico como Pablo Nasarre. Esta es una sección del libro de Vera que sería de lectura obligada para cualquier musicólogo que quiera “entender” a algún maestro de capilla y explicarlo dando razones teóricas acerca de sus obras. La aproximación al magisterio de capilla en Santiago alcanza a José Antonio González que, aunque nombrado en 1812 –en plena época independentista–, era heredero de la tradición dieciochesca catedralicia ya que había estado en la capilla musical desde que era un seise.
La revisión de la actividad de los sochantres se centra en la figura de Tomás Vázquez de Poyancos y en Pedro Antonio Cañol, miembro de una familia de músicos que incluía a Manuel, también sochantre en la catedral, y a Ana Josefa, cantora y arpista en el monasterio de La Victoria, hijos de Juan Antonio Rodríguez Cañol, cantor y organista. Aquí quedan detalladas todas las funciones que cumplía un sochantre catedralicio, explicadas a partir de una demanda que Manuel Cañol presentó contra la catedral.
La última parte del libro dedica sendas páginas al caso de los frailes y de las monjas, algunos de los cuales se destacaron por la actividad musical que cumplieron en sus conventos o monasterios. Entre los siglos XVII y XVIII, uno que otro atisbo documental hace notar la existencia de intérpretes en los claustros monacales, más allá de lo que la vida de retiro implicaba. El monasterio de La Victoria proporciona mayor información acerca de monjas violinistas, arpistas, cantoras, vicarias de coro y, en caso de necesidad, maestras que enseñaban a las novicias estas habilidades. La acuciosa lectura de documentos deja ver los entresijos que pasaban las mujeres que se dedicaban a la música una vez que traspasaban los muros de un convento.
Como se infiere de la lectura del trabajo de Alejandro Vera, estamos ante un documentadísimo libro de la vida musical de Santiago de Chile durante la época colonial, amparado en una extensa bibliografía, en la investigación en fuentes de primera mano procedentes de archivos catedralicios, conventuales, diocesanos, históricos, administrativos, municipales, de escribanías, judiciales, notariales y de fondos bibliográficos, tejidas en un entramado que relaciona unos documentos con otros, unos hechos con otros, unos espacios geográficos con otros (Santiago con Lima o Santiago con Madrid, por ejemplo) y reuniendo elementos provenientes de otros trabajos de investigación que sirven para cotejar las realidades musicales de Chile con las de la Nueva España o Lima y Cusco.
El jurado que premió este trabajo en el concurso de musicología de la Casa de las Américas de Cuba no hizo sino reconocer las muchas prendas que iluminan el libro de Alejandro Vera –su prolijidad, su solidez teórica, su metodología, su visión de la investigación musical, su enfoque holístico para comprender los hechos musicales– constituido en una de las más notables contribuciones al conocimiento de la música durante los años de dominio español en América. En resumen, un libro imprescindible para la bibliografía de la música y la musicología hispanoamericana.